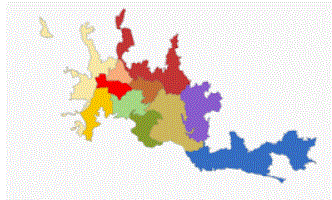POR JOSE MIGUEL ALZATE
Al asomarme esta mañana a la ventana de la casa, día 15 de este aislamiento obligado, descubro que el hermoso sinsonte que en la calle se posa sobre las cuerdas de la luz, arrullando con su canto el amanecer, no está ahí. Tampoco está la paloma blanca que a veces currucutea sobre el tejado vecino. Pienso entonces que su ausencia la motiva la soledad del entorno. La paloma está acostumbrada a que una mano caritativa le ponga junto al poste de la luz un poquito de maíz, y el sinsonte, a que desde la ventana la gente admire su melodioso canto. Hoy en la cuadra reina la soledad. Nadie se asoma a la ventana ni abre el portón. Ningún vehículo cruza por la calzada. ¿Entenderán el sinsonte y la paloma que ahora en el barrio reina la soledad?
Esta es apenas la imagen del sector donde vivo. Uno se imagina entonces cómo estará la ciudad. Y al querer saberlo solo se encuentran las imágenes que transmiten los noticieros de televisión o las fotografías que publican los periódicos. ¿Y qué se ve? Calles desoladas, parques silenciosos, comercio cerrado, pocos carros transitando, iglesias con sus puertas aseguradas. No se ven los trancones que forman los vehículos, ni la mancha amarilla de los taxis ni el agite de la gente de aquí para allá. Lo único que se advierte es la fotografía de ciudades fantasmas, con calles visitadas en la noche por patrullas de la policía, sin perros cruzando las esquinas. Entonces uno piensa: ¿en qué momento la vida nos cambió? ¿Qué nos llevó a encerrarnos en las casas?
La respuesta a los interrogantes anteriores no es otra que el temor a ser infectados. Queremos evitar el contagio con un virus que de un momento a otro se tomó el mundo. Nunca en la vida llegamos a pensar que algún día podríamos estar confinados en nuestras casas, huyéndole a la posibilidad de la muerte. Nunca se nos pasó por la mente que podríamos ser obligados a no salir a la calle, a limitar las salidas únicamente para cumplir una cita médica o para hacer compras en un supermercado. Las circunstancias difíciles causadas por el coronavirus cambiaron nuestra rutina. Ya no podemos entrar a un café a tomarnos un tinto mientras departimos con los amigos, ni visitar una sala de cine para disfrutar una película ni asistir a un auditorio para escuchar una buena conferencia.
La amenaza de una pandemia que al momento de escribir estas líneas ha infectado a más de un millón doscientas mil personas y matado a casi cincuenta y ocho mil en todo el mundo cambió nuestras costumbres. No podemos abrazar a los abuelos ni darles la mano a los amigos. Todo por el temor de terminar infectados con el virus. Si tenemos carro, no lo podemos usar; si tenemos dinero, no podemos gastarlo; si tenemos joyas, no las podemos lucir; si tenemos amigos, no los podemos saludar de abrazo; si queremos tomarnos un tinto en un café, no lo podemos hacer. Nuestro espacio, que antes era inmenso, se redujo a las paredes de una casa. Ya no podemos mirar el cielo desde una plaza abierta. Tenemos que conformarnos con mirarlo desde la ventana de nuestra casa.
Antes de que el coronavirus apareciera, el mundo era distinto. La gente pensaba en disfrutar la vida: viajaba a lugares exóticos para descubrir la belleza de la naturaleza, abrazaba al amigo con un cariño inmenso, se montaba en un avión para descubrir el mundo, reía con las gracias de los payasos, admiraba el paisaje desde la ventana de un carro. Hoy todo es diferente. Estamos encerrados en nuestras casas, pendientes de las noticias, pidiéndole a Dios que nos libre de esta pandemia. El comerciante teme por las pérdidas que le arroje un almacén cerrado, el estudiante se preocupa porque el plantel educativo cerró sus puertas, el vendedor ambulante llora porque no consigue con qué comprar un almuerzo y el mendigo mira preocupado que no tiene a quién pedirle una moneda.
¿Cambiará el mundo como consecuencia del coronavirus? Esta pandemia nos deja lecciones. En un hermoso texto que circula por internet, el cantante José Luis Rodríguez dice: “La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo”. La verdad es que, con esta pandemia, el mundo se detuvo. Lo que antes nos daba felicidad —un abrazo, un beso, dar la mano— ahora nos está prohibido. Se cerraron los parques de diversión, se quedaron los aviones en los aeropuertos, se acabaron las clases en las universidades, se prohibió el ingreso a las playas. El rico sabe que frente a la posibilidad de un contagio está en igualdad de condiciones respecto a quien nada tiene. Todos —el rico, el pobre, el negro, el blanco, el alto, el bajito, el bonito, el feo, el profesional, el labriego— somos frágiles ante el coronavirus.
José Miguel Alzate